Hoy tenemos una propuesta algo diferente: es la primera vez que, en el Blog de Mater, publicamos un relato de ficción, pero que en realidad podría ser la historia de muchas madres. Hace algo más de un año, la Dra Rodellar decidió presentarse a un concurso literario cuya temática tenía que estar relacionada con el verbo AMAR. Podía ser sobre amar a una persona, a una mascota, a un lugar… y eligió la cicatriz de la cesárea. A veces cuesta un poco cogerle cariño, sobre todo cuando hay giros inesperados en el guión, y “La herida de Paula” quiere ilustrar precisamente esto: el proceso de aceptación de una manera de nacer diferente a la que se esperaba. A veces el “todo ha ido bien” no es suficiente. ¡Esperamos vuestros comentarios!
LA HERIDA DE PAULA
–Mira Paula, ¡está perfecta! –dijo Cristina, con una sonrisa de oreja a oreja.
Paula se esforzó en falsear media sonrisa y dirigió su mirada a la ventana, que dejaba entrar unos tímidos rayos de sol. Un coche rojo había pasado por el mismo lugar tres veces. Realmente, era imposible aparcar en ese hospital, y el parking de pago era un robo. Una pareja entraba por la puerta principal. El hombre empujaba un carrito de bebé recién estrenado, y ella andaba despacio, con una mano en la barriga. Estaba bien pálida. Una mujer mayor, cabizbaja, removía compulsivamente un café sentada en un banco. «Se le va a enfriar…», pensó.
–¡Pero mira, ¿ves? Es pequeñísima y me ha quedado genial –insistió Cristina.
De golpe y porrazo volvió a la realidad, como si una gran bofetada la hubiese despertado del más profundo de los sueños. Eran las nueve de la mañana de un martes de enero y, Cristina, su ginecóloga, le acababa de destapar aquello que hubiese querido esconder para siempre en el fondo de un cajón. Una herida que, a pesar de haber dado vida a su pequeña Claudia, le ocasionaba un dolor en el alma de los que no se quitan con calmantes. Y ella venga a insistir en que la mirase, pero no, era absolutamente incapaz de hacerlo.
–En un rato te quitarán la sonda y te levantarán. No te olvides de ir bebiendo agua, así harás pipí antes. Cuando tengas el dolor un poco controlado te retirarán la vía y te traerán los calmantes en pastillas. Yo creo que el viernes, si te encuentras bien, te podrás marchar a casa. Mañana te paso a ver de nuevo –. Sin esperar respuesta a ese monólogo que debía haber pronunciado tantas veces, se fue.
Jorge aún dormía con la pequeña Claudia sobre su pecho. La noche había sido larga. Pero el día anterior aún más, y solo quería olvidarlo. Sabía que debería estar pensando que había sido el más feliz de su vida, pero era incapaz de hacerlo, y esto la atormentaba aún más. Estaba atrapada en un círculo vicioso de pensamientos contradictorios, y mirar por la ventana le ayudaba a distraer un poco la mente. Más que en una nube de felicidad, ella estaba inmersa en un mar de culpa. Culpa por no haber dado a Claudia la mejor de las bienvenidas, por no haber sido capaz de aguantar el dolor, por no haber sido capaz de hacer lo que todas las mujeres sabían hacer, por no dar saltos de alegría, por sentirse vacía, por sentirse sola e incomprendida, y por sentirse así.
Paula había tenido un embarazo muy bueno, sin una sola náusea, tan solo alguna que otra molestia a la que no dio demasiada importancia. ¡Tenía tantas ganas de ser madre! Tenía clarísimo el tipo de parto que quería, y se había dedicado en cuerpo y alma a prepararse para ese momento: libros, clases de preparación al parto, incontables artículos en la red, foros, conferencias, sesiones de fisioterapia del suelo pélvico, clases de yoga prenatal… Y, como sabía que estar en forma era importante, estuvo nadando en la piscina hasta casi el último día. Eligió un hospital que, aunque no era el más cercano a su casa, tenía fama de ser bastante respetuoso con las madres y los bebés. «Todas las mujeres podemos parir, estamos diseñadas para ello». ¡Había interiorizado tanto esa frase! Era una mujer activa, curiosa, inteligente, perseverante y algo perfeccionista, y siempre solía conseguir lo que se proponía.
Habiendo pasado ya la famosa fecha probable de parto, una noche, tumbada en el sofá viendo una serie, empezó a notar contracciones. Esas ansiadas, deseadas y esperadas contracciones. Olas. Estuvieron con ella un rato, pero luego la dejaron descansar. La noche siguiente fue otra historia: empezaron otra vez después de cenar, y no pararon. De madrugada fueron al hospital, pero todavía no había dilatado lo suficiente, así que volvieron a casa.
–Intentad descansar –les dijeron. ¡Cualquiera pegaba ojo con ese festival! Después de ir y volver otra vez, a la tercera fue la vencida: ¡cinco centímetros de dilatación!
–La cabeza está muy alta todavía –dictaminó la comadrona. Le daba igual, por fin estaba de parto.
Cuatro horas después seguía exactamente igual: cinco centímetros y la cabeza aún alta. Menuda jarra de agua fría. Había puesto en práctica todo lo que le habían enseñado en las clases y lo que había leído. La comadrona le planteó romper la bolsa para que la cabecita de Claudia se encajase un poco más. No era exactamente lo que quería inicialmente, pero estaba agotada y necesitaba avanzar, así que aceptó. Pronto un líquido transparente y caliente, con un olor muy peculiar, bajaba por sus muslos. Abrazar a Claudia estaba un poco más cerca.
Efectivamente, romper la bolsa fue un antes y un después. Las contracciones eran cada vez más seguidas e intensas. Con alguna de ellas sentía la necesidad de gritar, aunque intentaba controlarse. Le dolían hasta las pestañas, no podía más. La comadrona, que era un encanto, intentaba ayudarla a controlar la respiración, le hacía masajes… pero aquello era superior a ella. Con toda la sensación de derrota del mundo pidió que le pusieran la epidural. Otro giro en el guión…
Dejar de sentir dolor le permitió dormir un rato. El siguiente tacto fue mucho más esperanzador: ¡siete centímetros! La cabeza parecía haber bajado un poco más. Iba corriendo el reloj y, lentamente, iba progresando. Llevaba horas completamente dilatada, pero la cabeza de Claudia no se movía ni un milímetro. Le propusieron ponerle un poco de oxitocina para conseguir contracciones más fuertes, justo lo que ella había querido evitar desde que empezó a leer cosas sobre el parto. A regañadientes aceptó. Parecía que Claudia tenía la cabeza mal colocada, así que la comadrona la puso de lado, con una pierna elevada, para ver si ella sola era capaz de rotar la cabeza. Pero pasaban las horas y seguía igual. Vino Cristina, la ginecóloga. Le explicó que, efectivamente, la cabecita de Claudia estaba mal colocada.
–Los bebés, para nacer, flexionan la nuca y miran hacia abajo, y tu pequeña está un poco despistada, porque tiene la nuca estirada y mira hacia arriba, y así no puede salir –. La doctora intentó recolocarla con la mano, pero no hubo manera. Llevaba demasiado tiempo así, y el monitor indicaba que Claudia empezaba a no estar cómoda allí dentro.
–Hay que hacer una cesárea –dictaminó Cristina.
Automáticamente el castillo de naipes que Paula había construido durante todos esos meses se derrumbó. Todo el mundo podía parir… excepto ella. ¿Qué había hecho mal?
La cesárea en si no fue mal. No le dolió – salvo en el alma –, y Jorge pudo estar con ella todo el rato. Le pusieron a Claudia encima, piel con piel, desde el primer momento, y se cogió al pecho enseguida, cuando aún no habían salido del quirófano. No se separaron para nada. Pero Paula no podía parar de llorar. Tenía a la niña en brazos, pero la culpa y la frustración la hacían incapaz de disfrutar de esos momentos.
–Estás muy cansada, es normal –le decían.
–Es la emoción del momento, ha sido un día muy intenso.
–Mañana lo verás de otro color.
No, al día siguiente no lo veía de otro color. Si la herida de la barriga dolía, la del alma, mucho más profunda, la partía en dos y no la dejaba respirar. Miraba a Claudia y sentía algo muy fuerte hacia ella, totalmente nuevo, indescriptible, pura química. Su niña por fin estaba allí, con ella. Pero no había sabido parirla. Habían tenido que arrancarla de su vientre. ¿Cómo se lo iba a perdonar?
Tal y como salió Cristina de la habitación, empezó el desfile de familiares y amigos deseosos de conocer a la pequeña Claudia. Paula, todavía con la sonda urinaria y el camisón del hospital, con las migas de pan del desayuno por encima y el sudor del día anterior, se esforzaba por poner buena cara. Se sentía de todo menos digna en esa situación, como si estuviese en un escaparate, expuesta a las miradas y a los juicios de quien se tomase la libertad de entrar allí. Cada comentario respecto a la forma de nacer de Claudia era como un puñal clavado directamente en su corazón.
–¿Al final cesárea eh? Si es que todas nos hacemos unas ideas y luego mira, pasa lo que pasa.
–A mi prima le pasó lo mismo con el primero, pero luego quedó encantada y en el segundo pidió directamente una cesárea programada.
–¿Sabes que la hermana de Sandra casi no lo cuenta? Tuvo una hemorragia brutal después de la cesárea, estuvo en la UCI y le tuvieron que poner cuatro bolsas de sangre.
–Mejor así, que luego las hay que se empeñan en parir y se les escapa el pis para siempre.
–Yo ya llevo tres, no pasa nada.
–La niña es preciosa, si ya lo dicen ya, que por cesárea nacen más guapos.
–No pasa nada mujer, lo importante es que la niña y tú estáis bien.
Esta última fue el remate final. «Pues sí, sí que pasa, no he sabido parir, y todas las mujeres estamos diseñadas para ello», pensó Paula. Rompió a llorar. Jorge la besó en la frente.
–Creo que Paula está un poco cansada. ¿Qué os parece si bajamos a la cafetería un rato? Marta, ¿te quedas tú con ella? –dijo él.
Marta asintió mientras el resto de los presentes se apresuraban a recoger sus cosas y se dirigían hacia la puerta.
–Tía, ¿qué te pasa? Lo tuyo no es cansancio, que te conozco desde hace más de media vida y siempre has cerrado todos los bares –soltó Marta al segundo de quedarse a solas.
Paula solo lloraba.
–Es por la cesárea, ¿verdad? –adivinó Marta. Era capaz de leerle la mente en cualquier circunstancia.
Paula asintió tímidamente con la cabeza, entre sollozos.
–Entiendo que te sientas así, tienes todo el derecho del mundo a estar disgustada y frustrada. Te has pasado nueve meses enganchada a foros, leyendo, buscando información, yendo a clases, de hecho sabes más tú con un embarazo que yo con tres. Y lo último que te imaginabas era esto –dijo Marta.
–Pero tú has parido tres veces –le soltó Paula –, no tienes ni idea de cómo me siento.
–¿Te crees que me hubiese hecho gracia una cesárea? –Marta alzó el tono de voz.
–Me dejé romper la bolsa y no pude aguantar las contracciones, fui una cobarde y pedí la epidural, y a partir de allí todo fue un desastre: me estanqué, me pusieron oxitocina, Claudia estaba mal colocada, no bajaba… y no pude parirla, me la sacaron. No fui capaz. Tendría que haber sido más fuerte.
–¿Quién dice que no la has parido? –espetó Marta, indignada -. A ver, que no te ha salido por la vagina, pero hay más formas de parir. ¡Que no ha venido de París!
Paula no pudo evitar imaginarse una cigüeña entrando por la ventana de la habitación transportando una niña, y se le escapó media sonrisa mientras se sonaba la nariz.
–A ver Paula, una cosa es la teoría y otra es la práctica. No todos los partos son iguales. Quizás tienes un discurso demasiado arraigado. No, no todas las mujeres podemos parir, y por suerte existen las cesáreas. Has de reiniciar el ordenador de tu mente. No será hoy, ni mañana, pero eres lista y tienes habilidades para hacerlo. Acabarás aceptando cómo Claudia llegó al mundo, acabarás perdonándote. Date tiempo. Pero sobretodo no dejes que todos estos pensamientos te impidan disfrutar de lo que estás viviendo ahora. Estos primeros días no volverán –afirmó Marta con un tono firme.
–Supongo que tienes razón. De hecho me pasé la cesárea llorando, las lágrimas apenas me dejaron verla, no te creas que no me tormento por eso también –contestó Paula –, pero es que la culpa me corre por las venas. No he podido parir, no he sabido traerla al mundo.
Era la primera vez que verbalizaba cómo se sentía. Ni siquiera lo había compartido con Jorge. Si con alguien podía sincerarse siempre era con Marta, su alma gemela, una amiga de las que siempre están, de las que te leen el pensamiento, de las que saben detectar qué necesitas y te echan ese cable tan necesario para sacarte de los pozos más profundos. Una hermana sin genes en común.
La conversación con Marta fue como un pistoletazo de salida. Su amiga tenía razón, tenía que aceptar cómo su pequeña había llegado al mundo. Pero no era capaz de comprender por qué, después de un embarazo estupendo y tanta preparación, no había podido parir.
Las visitas siguieron a todas horas. Ni la bandeja de la cena servía como indirecta para que la gente viese que iba siendo hora de irse. Paula seguía enredada en su telaraña emocional. El día del alta Cristina se sentó al pie de la cama y le preguntó cómo estaba.
–Bien –respondió tímidamente.
–¿Bien? –preguntó la doctora –, las enfermeras me han comentado que te ven un poco triste. Anda, cuéntame qué te está pasando por la cabeza.
Paula inspiró profundamente hasta que notó un tirón en la herida de la cesárea.
–¿Por qué no he podido parir, si todas las mujeres podemos hacerlo? –preguntó a su doctora con voz temblorosa –. Estamos diseñadas para parir. Nuevamente, las lágrimas afloraron en sus ojos ojerosos.
–Paula, eso no es verdad, queda muy bien decirlo por ahí, pero no es cierto. No todas las mujeres podemos parir por vía vaginal. No eres la primera que veo así de frustrada tras una cesárea, créeme, hay mensajes que os hacen mucho daño, porque distan de la realidad. Quizás haya cesáreas evitables, pero la tuya no lo fue, no tengo ninguna duda. Apuramos hasta el último momento. No dependía de ti. Hiciste lo que estaba en tus manos, viviste un parto largo e intenso, pero no había otra salida. Hay mujeres que no consiguen gestar, y por suerte hoy en día hay técnicas para ayudarlas. ¿Son menos madres? No. Pues tú tampoco lo eres. Tú pariste a tu hija, pero de otra forma. Sé que te habías preparado un montón, lo comentábamos en la consulta a menudo, ¿recuerdas?. A veces los planes se tuercen y llegamos a la meta por un camino alternativo. Pero llegamos. Mira qué princesa más bonita tienes. Eres la mejor madre que puede tener, porque eres la suya. No te tortures buscando dónde estuvo el error. No pienses en lo que no ha sido, porque esto no te dejará amar lo que sí ha sido, lo que es real. Hay tantas formas de nacer como gotas de agua en el mar, y cada persona tiene la suya. Has de aprender a amar cómo Claudia llegó al mundo, porque fue su forma de hacerlo, esta y ninguna otra. El martes no querías ni verte la cicatriz, pero es tuya, y formará parte de ti para siempre. Tócala, acéptala, perdónala, respétala, cuídala, dale la bienvenida a tu cuerpo y a tu vida. Ámala.
Ambas se fundieron en un abrazo.
–Intentaré hacerte caso –, dijo Paula, algo dubitativa.
–Te quiero ver más animada en la siguiente visita, ¿vale? –Cristina sonrió y le acarició el hombro –. Te dejo el informe de alta y las recetas en el control de Enfermería, al salir te lo entregan. Ánimo, y recuerda: aprende a amar a la nueva integrante de tu cuerpo.
Una vez en casa, después de comer y deshacer las maletas, mientras Claudia dormía sobre el pecho de Jorge, Paula decidió darse una ducha. Por primera vez se miró al espejo desnuda, y allí estaba ella. Recta y perfecta. «Tenía razón la doctora, no es tan grande», pensó. La acarició tímidamente. Tenía la zona algo adormecida. Entró en la ducha inspirando profundamente.
Treinta-y-nueve días después, Paula entró en la consulta de Cristina con Claudia enganchada al pecho. Jorge chocaba por todas partes intentando maniobrar con el carrito.
–Todavía llevo la L –bromeó él.
–¿Qué tal, Paula? –le preguntó Cristina, curiosa.
–Bien.
–¿Bien? –, la miró a los ojos.
–Sí, bien – afirmó Paula. –Te traigo un regalo.
Paula sacó del bolso un paquete envuelto en papel de seda de color turquesa. Dentro había una fotografía enmarcada: era de Claudia asomando a través del vientre de Paula, con las manos de Cristina acompañándola suavemente. La tomó Jorge en el quirófano cuando la anestesista bajó el telón estéril para que pudiesen verla nacer. Paula no fue consciente de tener esa instantánea hasta hacía pocos días.
–Quiero darte las gracias por traer a Claudia al mundo, por la paciencia que tuviste, por no rendirte antes de tiempo, pero sobretodo por la conversación que tuvimos en la habitación. Mi amiga Marta puso su grano de arena, pero fuiste tú quien me ayudó a abrir los ojos, quien me llevó a perdonarme y a aceptar el nacimiento de Claudia, a amarlo, y a amar mi cicatriz –respondió Paula.
–¡Es preciosa! Muchísimas gracias, me encanta. Y me alegro infinitamente de que estés bien. Te lo mereces.
Tras comprobar que Paula estaba totalmente recuperada de la cesárea, y quedar para hacer una revisión en unos meses, ambas se despidieron con un abrazo.
Dos años y medio más tarde, Paula se encontraba en la misma consulta. Tenía una barriga de tamaño considerable.
–El monitor está perfecto, y hay alguna que otra contracción. En cualquier momento te puedes poner de parto. A ver cómo va esta vez –le dijo Cristina.
–Carpe diem. Lo que tenga que ser, será. Yo aquí le espero, con muchas ganas de abrazarle y comérmelo a besos. Si puedo tener un parto vaginal, reconozco que me quitaré esa pequeña espina, pero si hay que hacer otra cesárea la aceptaré, y aprenderé a amar la nueva cicatriz igual que amo a la que tengo ahora –afirmó Paula con seguridad.
Cristina sonrió. Paula era una paciente especial.
Pocos días después, nació Martín.



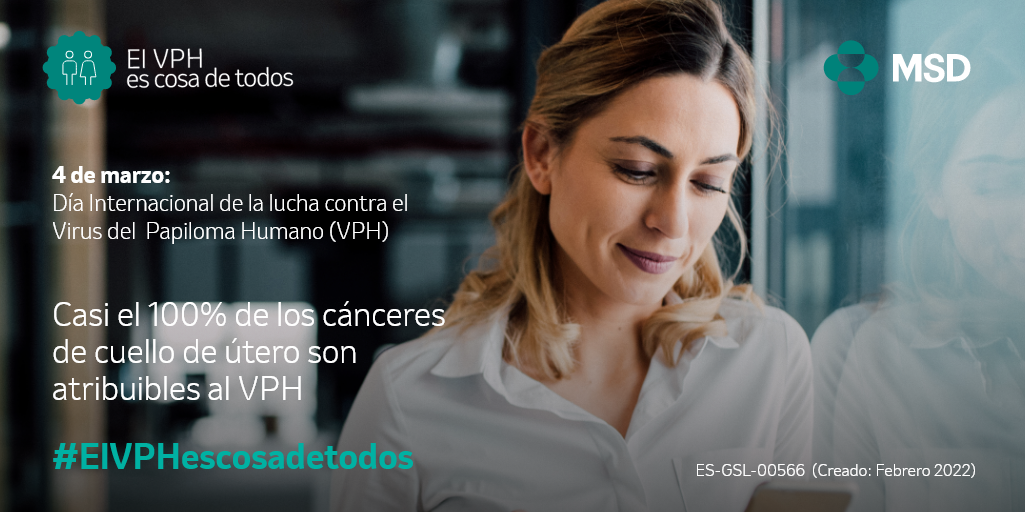


Deja tu comentario